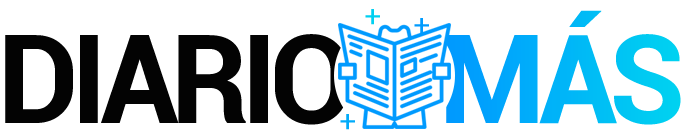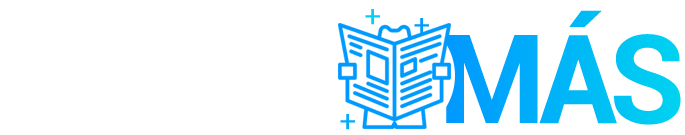Celebrar una derrota sin festejar un triunfo
Las elecciones del domingo me dejaron en un estado anĂmico raro. No sabĂa si estaba alegre o triste. Aliviado o preocupado. Creo que sentĂa todo eso junto y al mismo tiempo. Era una contradicciĂ...
Las elecciones del domingo me dejaron en un estado anĂmico raro. No sabĂa si estaba alegre o triste. Aliviado o preocupado. Creo que sentĂa todo eso junto y al mismo tiempo. Era una contradicciĂłn caminando. Presumo que no serĂ© el Ăşnico que acusa los efectos inclasificables de una Argentina inclasificable.
La cosa me durĂł hasta el martes. El miĂ©rcoles ya me habĂa acostumbrado. La figura del omnipresente ministro candidato se habĂa esfumado de la escena y un Javier Milei recluido en un cuarto de hotel armaba un gabinete para asumir la presidencia en menos de veinte dĂas. A todo nos adaptamos los argentinos.
Empecemos por explicar el alivio. La noche del domingo yo no festejĂ© un triunfo, sino que celebrĂ© una derrota. Un paĂs que vuelve a votar a la fuerza polĂtica que lo ha dejado en la ruina no tiene destino. La idea de un triunfo de Sergio Massa, algo que hasta el recuento de los votos era tenido como una posibilidad, se me hacĂa inconcebible. Era optar por la continuidad de una agonĂa sin tĂ©rmino. Además, si Massa hubiera alcanzado la presidencia por la voluntad de la misma sociedad a la que el kirchnerismo pauperizĂł durante cuatro perĂodos presidenciales, ÂżquĂ© podĂamos esperar de un quinto? ÂżQuĂ© o quiĂ©n hubiera podido contener la ambiciĂłn de Massa frente a una sociedad que se entregaba voluntariamente a la corrupciĂłn y la mentira?
Massa, con la ayuda de parte de la opiniĂłn pĂşblica, habĂa instalado la idea de que venĂa a salvar al paĂs de la ultraderecha autoritaria. Milei era, para muchos, la expresiĂłn local de la ola populista que recorre el globo y que tantas democracias ha herido en los Ăşltimos años. El libertario le regalaba letra, entre otras cosas, proclamando su admiraciĂłn por Donald Trump y Jair Bolsonaro. ParecĂa que el oficialismo se salĂa con la suya. Y todo porque aquĂ hemos naturalizado como parte de la polĂtica los intentos hegemĂłnicos del kirchnerismo y sus embestidas contra la repĂşblica. No hemos sido capaces de reconocer, por ceguera ideolĂłgica, que Cristina Kirchner fue en la Argentina lo mismo que los populistas Trump y Bolsonaro fueron despuĂ©s en sus respectivos paĂses.
Al final, el truco no prosperĂł y de allĂ el alivio. La preocupaciĂłn que neutralizaba el alivio es fácil de explicar: era la antipolĂtica la que sacaba de escena a la antipolĂtica. Me preocupaba, y en buena medida lo sigue haciendo, el componente irracional que Milei ha venido exhibiendo sin tapujos. En concreto, la eventualidad de que se traduzca, como ocurriĂł en el caso de Cristina Kirchner, en impulsos destructivos desde lo más alto del poder. Cuando la convicciĂłn ciega de la certeza dogmática reemplaza a la verdad, se quiebran los presupuestos de la convivencia social y se cancela la posibilidad de diálogo. El domingo, cuando despuĂ©s de leer un discurso moderado Milei arengĂł a sus seguidores con su desencajado “Viva la libertad carajo”, no pude dejar de ver allĂ una suerte de Ă©xtasis religioso, una embriaguez colectiva dirigida al culto de una idea que no admite matices. Acaso el cambio, pensĂ©, viene acompañado de lamentables continuidades.
Lo peor, me dije, serĂa que el triunfo electoral se le subiera a la cabeza. Que lo gane la soberbia. No ocurriĂł. Más bien al contrario. Los agradecimientos del domingo por la noche a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich por el apoyo electoral, y el largo abrazo que les dio, lucieron sinceros. SegĂşn dicen, estamos ante la rareza de un presidente (electo) que no miente. Tras la primera vuelta, cuando el balotaje pintaba mal, Milei depuso su beligerancia y se sentĂł a la mesa con ellos. Ya como presidente electo, abriĂł su gabinete a gente más experimentada de otras fuerzas, acaso porque es consciente de su debilidad ante la tarea que dice haberse impuesto: deconstruir un Estado hipertrofiado que creciĂł dándole la espalda a la sociedad y durante dĂ©cadas fue refugio de polĂticos que, además de expoliarlo, lo llenaron de militantes para controlarlo y perpetuarse en el poder. Desarticular las redes corporativas y ajustar las cuentas pĂşblicas sin abandonar a su suerte a los argentinos que cayeron en la pobreza es una tarea ciclĂłpea. Sobre todo, por la inmensa cantidad de privilegios que hay que afectar. Milei encontrará la resistencia frontal de los que quieren que nada cambie. Si aspira al Ă©xito, su empeño requerirá de alianzas y pactos tan pragmáticos como racionales. TambiĂ©n, de la participaciĂłn de aliados moderados que maticen el dogmatismo que ha exhibido y que ahora parece camino de atemperar.
El domingo, cuando volvĂa de llevar a mi madre a votar, escuchĂ© por radio una declaraciĂłn de Máximo Kirchner frente a la urna. “Esperemos que la sociedad no elija la violencia”, dijo el hijo de la vicepresidenta. La sociedad ya decidiĂł. Ahora esa opciĂłn maldita está en manos de los que se preparan, como cada vez que pierden el poder, para resistir. Si apelaran a ella, el nuevo gobierno deberá desplegar una firmeza despojada de odios, pues de lo contrario podrĂa llevar a la sociedad de vuelta a aquello de lo que buscĂł escapar cuando, incluso con reticencias, le confiĂł su voto.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/celebrar-una-derrota-sin-festejar-un-triunfo-nid25112023/