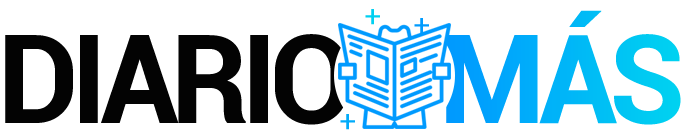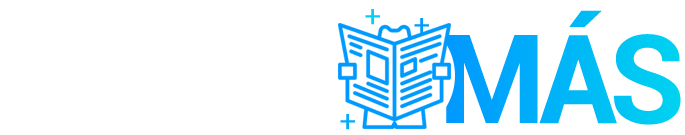El crimen organizado desafía al Estado e instaura un régimen de terror al que ni siquiera frena la cárcel
Un dato sirve para reflejar el drama creciente que amenaza a la Argentina: la tasa de homicidios dolosos baja en casi todo el país desde hace años, de forma sostenida, excepto en la provincia de ...
Un dato sirve para reflejar el drama creciente que amenaza a la Argentina: la tasa de homicidios dolosos baja en casi todo el país desde hace años, de forma sostenida, excepto en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en Rosario. La explicación es sencilla: es el crimen organizado. Esa fue la peor cosecha de los últimos cuatro años en materia de seguridad y será, seguramente, el mayor desafío de las nuevas autoridades.
Su evolución, de final incierto, comenzó con la venta de drogas al menudeo y ahora alcanza casi todas las expresiones del delito. Convirtió los territorios de acción y disputa en escenarios ultraviolentos en los que las bandas desafían al Estado formal y dejan su sello indeleble, en el que los asesinatos ya no son solo el fin, sino que, incluso, son el mensaje usado por las mafias en pugna para causar conmoción social y reafirmar su poder.
Este es el contexto: según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en 2022 –último registro completo disponible– la tasa de homicidios dolosos de la Argentina fue de 4,2 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la provincia de Santa Fe casi triplicó ese guarismo y trepó a 11,4.
Rosario es desde hace una década, escenario de la actividad de una de las más importantes organizaciones narcocriminales: la Banda de los Monos. Las disputas territoriales con clanes rivales (o, incluso, con socios díscolos) han dejado allí un reguero de violencia, sangre y muerte. En 2022, la tasa de crímenes en esa urbe (casi todos, producto de venganzas y ajustes de cuentas narco) fue de 20, cinco veces más que el promedio nacional. Este año esa tendencia ya no se revertirá.
En Rosario, de la mano del narco, florecieron actividades criminales complementarias, como el sicariato, las extorsiones y, obviamente, el lavado de dinero a gran escala. Y los líderes de las principales facciones, que acumulan sentencias de prisión que incluso superan los 100 años (como en el caso del líder de Los Monos), continúan al mando de las operaciones en la cárcel. Desde sus celdas encuentran la forma –gracias a la inacción, ineptitud o connivencia de los guardias– de hacer llegar sus órdenes a las células de la organización que aún permanecen en el territorio. El nuevo gobernador, Maximiliano Pullaro –que, como ministro de Seguridad del gobierno socialista hasta 2019, ya experimentó la explosión del fenómeno de violencia y muerte encarnado en el clan Cantero–, quiere aislar a los principales mafiosos dentro de los penales; a su primer movimiento le respondieron con balaceras y mensajes amenazantes. La lucha, ahí, está planteada.
Los tiroteos permanentes demuestran que el acceso a las armas en el bajo mundo rosarino es casi irrestricto. Y cada vez más chicos prefieren convertirse en gatilleros de las bandas para obtener dinero fácil en lugar de imaginar para sí un futuro de progreso personal basado en el esfuerzo y el mérito. Suman segunda y tercera generación de delincuentes. Cada vez tienen menos que perder. Juegan a todo o nada en el proceso de sembrar violencia y cosechar muerte.
Lejos de retraerse ante el aumento de la presión de las autoridades, las principales bandas narco redoblan sus operaciones. La respuesta fue, primero, las “balaceras” contra funcionarios y edificios del Poder Judicial; luego eso se amplió a dependencias de gobierno, a escuelas, a cualquier objetivo; lo más cercano son los “mensajes en el cuerpo”, tirados encima de cadáveres de víctimas elegidas al azar. Es la amplificación de un régimen de terror, tener a la población en un puño y demostrar que las muertes no son, solo, un problema entre narcos.
Fenómeno regional, respuestas ineficacesEl fenómeno que exterioriza Rosario es un eco de lo que ocurre en el resto de la región. La del crimen organizado es una matriz que atraviesa a América latina. De la criminalidad organizada se desprenden todo tipo de actividades delictivas: desde las más complejas, como el narcotráfico y la trata de personas, hasta las aparentemente más sencillas, como los hurtos en la vía pública. Y, de norte a sur en el continente, las situaciones se repiten como en un juego de espejos: así como el Primer Comando Capital (PCC) brasileño marca el pulso del crimen organizado en el Mercosur, su homólogo andino, el Tren de Aragua, ha infiltrado las bandas nativas en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y el norte de Chile. Ecuador está arrasado por el “narcoterrorismo”. En México, con 30.000 homicidios anuales (en la Argentina, en 2022, hubo 1961, 15 veces menos), los cadáveres son expuestos como trofeos, colgados de puentes, torturados, embolsados y arrojados a la vía pública, para dejar mensajes. Mensajes del mal.
Los datos duros de la estadística criminal dicen que en la Argentina hubo, en 2022, más de 712.000 robos y hurtos, y la percepción es que en lo que va del año la situación no mejoró. Los niveles de denuncia son bajísimos, porque los ciudadanos descreen del sistema penal (expresado en el tándem policía-Justicia) como remedio contra la inseguridad. Los motochorros son un flagelo en cualquier calle de los principales centros urbanos; grupos de jóvenes que atacan como pirañas siembran el terror. Los teléfonos móviles son un botín rápido para los ladrones: tanto, que se roba un celular cada 30 segundos en todo el país.
Los datos abundan, al igual que los discursos –incluso antagónicos– sobre cómo combatir el delito y devolver a la sociedad niveles aceptables de seguridad. Baja de edad de imputabilidad, endurecimiento de las penas y de las condiciones en las que se cumplen las condenas, mayor despliegue policial en las calles son, entre otros, ofertas del variado menú de respuestas.
Pero lo cierto es que, las pretendidas soluciones se han mostrado, hasta ahora, ineficaces y tardías. Pasa en toda la región. Por ahora, esas respuestas no han sido precedidas de una radiografía profunda, concreta y no sesgada del problema de la inseguridad. En general, los gobiernos (el nacional y los provinciales) han tomado acciones frente a aspectos específicos de la coyuntura como si fueran parches para obturar una herida, pero no para curar la verdadera enfermedad. Ahí está el desafío real.