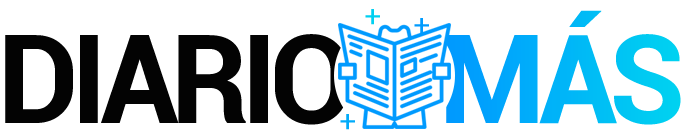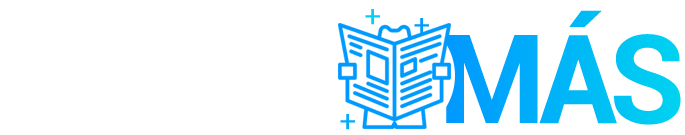Fundó un movimiento de vanguardia en Nueva York de los años 60, pero su obra estuvo signada por una masacre
En las afueras de la ciudad de Riga, diez kilómetros al sur de la capital letona, se encuentra el tristemente célebre bosque de Rumbula, un escenario que, por el contraste silencioso y apacible d...
En las afueras de la ciudad de Riga, diez kilómetros al sur de la capital letona, se encuentra el tristemente célebre bosque de Rumbula, un escenario que, por el contraste silencioso y apacible de su naturaleza, hizo más atroz y aberrante el crimen del que fue testigo: el exterminio de más de 25 mil prisioneros del gran gueto de Riga, fusilados por dos comandos nazis con el apoyo de colaboracionistas locales, los días 30 de noviembre y 8 de diciembre de 1941.
En particular, el asesinato de cuatro mujeres en aquel funesto episodio que la historia dio a conocer con el nombre de “la masacre de Rumbula”, fue el trauma inevitable de un joven artista de 16 años cuya vida y obra cobrarían sentido a partir de la memoria. Cuatro mujeres queridas, las mujeres de su familia: la madre, la hermana, la abuela y la novia de Boris Lurie.
De allí el título de la muestra presentada por el Museo Judío y el Centro Cultural Borges: Memoria, una retrospectiva organizada con la Boris Lurie Art Foundation de Nueva York (BLAF) que exhibe, por primera vez en la Argentina, las obras de uno de los fundadores del No!Art, un movimiento artístico que representó la vanguardia neoyorkina más rebelde y extrema de los años 60, una expresión furiosa contra el imperialismo, el fascismo, la sociedad de consumo, la discriminación y la comercialización más banal del arte y la dignidad humana.
¿Pero quién fue Boris Lurie y qué cuenta la historia que da contexto a una obra que hoy, a la luz de los acontecimientos brutales que conmocionan al mundo en Israel, ha reabierto una herida y ha profundizado el significado de su crítica y rebeldía a ultranza? Boris fue un ruso-judío, sobreviviente del Holocausto, un hombre hermético pero afable que definió una identidad en el arte a partir de su herencia, de una evocación invariable, y también (porque se sentía mal viviendo lejos de sus tumbas), de la culpa o la condena que implicaba sobrevivir.
Mujeres desmembradasCuenta Julia Kissina en su introducción como curadora de una muestra emblemática en Letonia (país báltico al cual los Lurie emigraron en el año del nacimiento de Boris, 1924, desde su Rusia natal, Leningrado hoy San Petersburgo, cuando, muerto Lenin, el poder lo ocupó Stalin), que su recuerdo volvía constantemente a esa aciaga madrugada de diciembre en que los nazis desalojaron el gueto donde había sido desplazada su familia.
“Boris se despertó antes de las 4 de la mañana. Era un lunes –relata–. Siguió su camino furtivamente a través de los bancos de nieve hacia el alambrado de púas. Desde allí podía ver la casa en la que quedaron su madre, su hermana y su abuela. También podía oír los gritos de un guardia. Estaba nevando. Las sombras indefinidas se movían de un lado al otro para mantenerse calientes en el frío mientras esperaban el transporte. Tomaron lista, pero sus familiares no estaban entre los nombres”.
Boris junto a su padre, Ilya Lurie (un industrial exitoso que ya había sido despojado de sus propiedades en la Rusia soviética, pero contaba con la habilidad de volverse siempre rico), fueron deportados a un campo de trabajos forzosos, luego a un campo de concentración y más tarde a otros, cuatro años de esclavos hasta llegar a Buchenwald donde, el 18 de abril de 1945, poco antes del final de la guerra, el campo fue liberado. Vivió el año siguiente en Alemania colaborando en la contrainteligencia para el ejército norteamericano hasta que, en el verano de 1946, emigró con su padre a los Estados Unidos, a Nueva York, donde comenzó su carrera y vivió el resto de su vida.
Las tres mujeres de la familia y su novia Ljuba, junto con miles de prisioneras, niños y ancianos, fueron a las marchas de la muerte, kilómetros de caminatas en un frío lacerante hacia los bosques de Rumbula donde, al borde de un pozo, los esperaban un disparo y la muerte.
“¿Cómo llegó Ljuba a su final? –se preguntaba Boris en Riga, 30 años después de la hecatombe, cuando volvió a la ciudad donde creció y pasó su infancia, donde se enamoró de esa chica de sonrisa misteriosa, ella a los 15 y él a los 16–. Debe haber estado allí, temblando, con el frío terrible del 8 de diciembre, descalza en la nieve. Debe haber sido muy larga la espera. ¿Y cómo recibió los disparos? Quizás en fila, en un grupo junto a su madre y su hermana mayor, de frente, ante la fosa común medio llena de muertos y de agonizantes. ¿Y habrá caído boca abajo sobre los demás en la fosa? Toda esa carne femenina, desnuda”.
Arribado a Nueva York en 1946, comenzó a documentar el espanto, los campos de exterminio, las pesadillas que no daban tregua, los trajes a rayas, los portones y las púas, las cabezas rapadas, los ojos desorbitados, las estrellas de David y, peor que lo conocido, todo lo desconocido e imaginado sobre el final de las mujeres y después, superada la crónica con el trazo oscuro y amargo de su tinta sobre el papel, la manifestación de un arte personal en una temática icónica: el cuerpo femenino, la destrucción recurrente, el desnudo y las mujeres desmembradas.
La rebelión silenciosa“La sensualidad –escribe la curadora y directora del Museo Judío Liliana Olmeda de Flugelman, respecto de Mujeres desmembradas, la serie en la que trabajó desde 1947–, cede su lugar a unos cuerpos inmóviles, estáticos, distorsionados en poses tortuosas carentes de naturalidad. Todavía está fresco el recuerdo de los horrores padecidos en los campos donde se libraba la batalla entre Tánatos y Eros”, y agrega una cita en la introducción del lujoso catálogo bilingüe que acompaña la muestra: “los sobrevivientes se sumían en un silencio estructurante, no durante los primeros meses o siquiera los primeros años sino durante décadas, porque era lo que permitía la continuación de la vida. La opción de callar en Boris encarnó una rebelión silenciosa mediante su proceso creativo y la gestación de la alegoría y el símbolo del NO!Art”.
Hay otra idea (o sentimiento) que se repite obsesivamente en las obras de Lurie: la idea de algo que está roto, algo que debió haber sido, pero fue destrozado. Hay partes, fragmentos y jirones que desconciertan; recortes que se superponen con una rudeza explícita, intencionalmente descuidada y provocativa; hay residuos de imágenes que crean una confusión de formas nuevas, de capas de trazos y colores que interrumpen las líneas de un discurso abandonado, oculto o perdido; hay un ruido ensordecedor que subraya en las imágenes de Lurie la idea de que nunca nada volverá a estar completo. “Es el arte que emana de las calles de Nueva York”, respondía cuando lo tentaban con una vida europea después de sus vueltas al Viejo Mundo, mientras exponía sus murales en las galerías de París.
Al terminar la década y después de haber inaugurado galerías y de haber realizado exposiciones con tradicionales dibujos y pinturas al óleo, con sus mujeres conocidas y sus series de zapatos en alusión al Holocausto, con las inacabadas estrellas de David construidas en trozos de cemento significando la carga pesada que el símbolo conlleva, y las instalaciones de objetos encontrados e intervenidos, como valijas, cuchillos y telas desgarradas, comenzó, en 1959, una nueva y decisiva etapa característica: la era del collage y el ensamblaje, de las imágenes consumistas, los panfletos y posters publicitarios, las chicas pin-up arrancadas de las revistas masculinas y otros estampas de mujeres-objeto; comenzaron las acusaciones de pornografía, veneno, lujuria y obscenidad; comenzó una estética profundamente rechazada por la crítica (y por el mercado, que siempre le dio la espalda), que encuadró en el concepto del NO!Art, el movimiento que fundó junto a Sam Goodman y Stanley Fisher bajo consignas de protesta contra la guerra, las armas nucleares, la propaganda, la cultura de la degradación, el sexismo y la deshumanización que, según entendían, quedaba reflejada en sus contemporáneos opuestos, dos movimientos comerciales que marcaron la época: el expresionismo abstracto y el arte pop.
En 1962, Boris conoció a la galerista Gertrude Stein. Nunca más se separaron. Ella se convirtió en su musa y amante, en su amiga, socia y promotora a través de la fundación que dirige para reflejar “las aspiraciones del fundador del movimiento y para preservar y promover su enfoque en el visionario social, en el arte y la cultura, manteniendo –después de su muerte en enero de 2008–, la obra, la poesía, los escritos y los archivos de Boris”.
De su viaje a Riga en 1975, surgieron textos y reflexiones, y un cansancio infinito tanto físico como espiritual del cual al pintor le costó reponerse. “Aquí corremos y nos movemos –escribió con relación a Nueva York, “al mundo de los vivos” al que regresaba con pena–, corremos, pero no sabemos por qué ni para qué, porque el final del camino es siempre el mismo (…) Hubo un intento, ahora prácticamente estancado, de escribir un libro , de intentar aclarar y resolver las cosas, escribiéndolas. Hubo un débil intento de convertir Rumbula en arte”.
Pero Rumbula no podía convertirse al lenguaje del arte. En el campo de concentración, Boris había aprendido a dormir con la luz y despertar con las sombras. Así vivió su vida, rodeado de paredes negras; y así creó su obra, un arte de colores para recordar en la oscuridad.
Un mundo conmocionadoParadójicamente, la exposición que pudo verse hasta hace unos días en el Museo Judío y el Centro Cultural Borges tenía prevista su inauguración en el momento en que el mundo se vio conmocionado por el ataque de Hamas sobre la población civil en Israel, en la tierra donde descansan los restos de Boris Lurie. El 7 de octubre, si bien la celebración que estaba convocada para inaugurar la muestra fue cancelada, las puertas se abrieron, en silencio y en señal de respeto, ya no para contemplar el arte como expresión del horror pasado, sino para acompañar a la distancia, el horror en tiempo real.
“Boris escribía sobre el significado del arte, sobre ayudar a la gente e interesar a los jóvenes en causas importantes. Pero el dinero no era la respuesta. Él no estaba interesado en ganar dinero –cuenta Gertrude–. Estaba interesado en transmitir su mensaje porque había pasado por el infierno y solo quería asegurarse de que el infierno no existiría para siempre”.