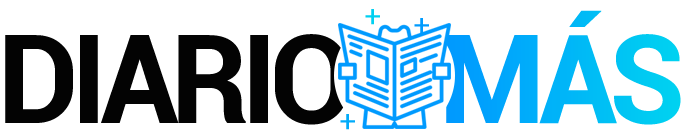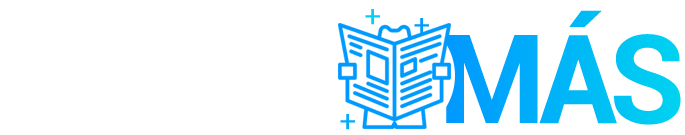La nostalgia lectora de imperios perdidos en el pasado colonial
Hay libros y películas que marcan para toda la vida y Las cuatro plumas, en sus diferentes versiones, es una de ellas. Esa película y ese libro, que vi y leí casi al mismo tiempo siendo un niño...
Hay libros y películas que marcan para toda la vida y Las cuatro plumas, en sus diferentes versiones, es una de ellas. Esa película y ese libro, que vi y leí casi al mismo tiempo siendo un niño de diez u once años, resume como ninguna otra el mundo de las aventuras coloniales clásicas británicas. Las potentes imágenes de esa historia vistas por primera vez en una pantalla de cine, aquellos diálogos de la novela leída en la biblioteca de los abuelos dejaron en el niño que yo era entonces una imagen singular, nunca antes conocida: la de los viejos héroes que recuerdan, cargados de medallas y en el oscuro salón de la casa, sus glorias pasadas en la guerra de Crimea. Los antiguos soldados que plantean las batallas pasadas y futuras como una cuestión de honor, determinando así la infancia y la juventud del protagonista de la historia: un muchacho tímido, sensible, que crece rodeado de veteranos y –tal vez a causa de eso mismo– rechaza aquel ambiente heroico al que lo destinan; para luego, cuando se hace hombre, descubrir el verdadero valor de enfrentarse, por lealtad hacia sí mismo, a sus propios miedos.
Todo ese rico imaginario hecho de peligros, hombres valientes, mujeres audaces y paisajes exóticos me dotó de un adiestramiento que, aunque yo no podía saberlo entonces, resultaría decisivo en mi vida de adulto
Todo aquello quedó inevitablemente grabado en mi memoria infantil, pues era una época –final de los años 50 y comienzo de los 60– en la cual el cine y las novelas de aventuras eran, todavía, el medio más decisivo para estimular la imaginación de un joven. Un chico como el que yo era contemplaba aquellas aventuras coloniales y a sus protagonistas con ojos inocentes, asombrado por el valor, el exotismo y la aventura. Lo imperial no era todavía políticamente incorrecto como lo es ahora, y un niño podía soñar libremente y sin remordimiento con indígenas fieles o malvados, con emboscadas, combates y muertes heroicas. Para bien y para mal –conceptos que al mirar atrás se equilibran en mi asombrada memoria–, el mundo era más inocente en ese sentido; por lo que, tanto para mí como para mi generación, las historias coloniales inglesas con sus revólveres Webley, sus guerreras rojas, sus salacots blancos o caquis, las taimadas ofensivas indígenas y aquella inquebrantable disciplina heroica frente a la adversidad, creaban un escenario estimulante. Y, por qué no decirlo, admirable. No éramos entonces sino hijos de nuestro tiempo eurocentrista. De aquel modo parcial de ver el mundo.
Además, todo ese rico imaginario hecho de peligros, hombres valientes, mujeres audaces y paisajes exóticos me dotó de un adiestramiento que, aunque yo no podía saberlo entonces, resultaría decisivo en mi vida de adulto: aprendí, sin percatarme de ello, a jugar a todo eso como una especie de entrenamiento que me ayudaría desarrollar la destreza de la imaginación, así como a afrontar de una manera singular ciertas adversidades futuras. Recuerdo que, durante varias semanas, tras haber leído Las cuatro plumas, me dediqué a fabricar con cartón un casco, un uniforme, un arma, y con ellos me fui a los montes cercanos a mi casa para poner en práctica esa historia que tanto me fascinaba, pudiendo ser por fin el protagonista vivo, el Harry Feversham de aquel libro y aquella película. Algunos amigos –se llamaban Paco Cordobés, Antoñito Rafael, Jorge Cortina, Gary Longo– me acompañaban a veces, como los proscritos de Guillermo Brown, haciendo unos de leales camaradas británicos y otros de crueles adversarios indígenas.
Aquel mundo perdido me llevó a reunir, con nostálgica melancolía y a partir de Las cuatro plumas, cuantas pude de otras historias literarias o cinematográficas que tuvieran que ver con mis osadías épicas de niño
En esas jornadas interminables de infancia lectora y precozmente cinéfila luché sin desmayo contra un ejército de rebeldes que atacaban la fortaleza de Jartúm, inicié el peligroso viaje hacia el Sudán, entablé una alianza decisiva con el inteligente mercenario Abu Fatma, me disfracé de árabe y atravesé, arriesgando mi vida, las líneas enemigas rescatando a Jack y al resto de su regimiento para, al fin, recobrar la admiración de mi prometida, la hermosa Ethne, que en realidad era una guapa vecinita llamada Flori. Y, de ese modo, aquellas simbólicas cuatro plumas blancas de la vergüenza, el insulto al supuesto cobarde, resultaron decisivas para formar al muchacho que fui, o empezaba a ser, en el orgullo de mantener, lo más limpia posible de desengaños, la palabra lealtad.
Curiosamente, la azarosa vida tras aquellos años de juegos, cine y libros de aventuras me conduciría a la experiencia de asistir, mucho después y de manera profesional, a historias similares. Ese estímulo de lo colonial y la nostalgia lectora de imperios perdidos que nunca fueron míos me llevaron a identificar y comprender otras nostalgias propias y ajenas cuando asistí, como reportero, a los dramáticos finales, nada novelescos ni románticos sino trágicos, del ocaso colonial europeo en Oriente Medio y África, y viví la destrucción del último jirón de España en el Sáhara Occidental.
De alguna forma, lo iniciado con Las cuatro plumas, película y libro, se prolongó hasta aquel año 1975, cuando en el Sáhara fui testigo del último estertor del para entonces triste imperio español. En aquel paisaje del desierto en guerra o casi en ella, con los policías territoriales, los legionarios y las tropas nómadas, el reportero de veinticuatro años todavía contemplaba el mundo con los réditos del impulso original que se había fraguado en aquel viejo libro. Y si la experiencia del joven periodista en el Sahara dejó huellas profundas en la memoria del septuagenario que hoy escribe este prólogo, se debió, sobre todo, a la memoria lectora, previa, de un mundo idealizado, aventurero y colonial conformado a raíz de esta novela y de las muchas que le siguieron.
En cualquier caso, después del Sahara, aquella mirada colonial idealizada se apagó para siempre. Quizá porque el joven reportero maduró en un territorio de guerras e imperios que desaparecían brutalmente, porque las sociedades cambiaban con más rapidez, porque lo políticamente correcto empezaba a despuntar en el horizonte, o porque aquel viejo mundo, sin duda injusto pero fascinante, se extinguía para siempre. El caso es que ya nunca recuperé esa primitiva forma de mirar. El Sahara, en tal sentido, supuso el epílogo de mi ensoñación heroico-épico-colonial. El ocaso de la inocencia. El fin de la todavía infantil aventura.
Sin embargo, el recuerdo de aquel mundo perdido me llevó a reunir, con nostálgica melancolía y a partir de Las cuatro plumas, cuantas pude de otras historias literarias o cinematográficas que tuvieran que ver con mis osadías épicas de niño: La India en llamas, Rebelión en la India, La tumba india, Zulú, Amanecer zulú, La última carga, El hombre que pudo reinar, Tres lanceros bengalíes, Kim de la India... Películas y novelas que hoy pueden resultar anacrónicas o parciales en cuanto al contexto histórico, pero que siguen fascinándonos a mí y a millones de espectadores y lectores. Una y otra vez regreso a ellas con emoción y placer, y en cada ocasión descubro, entre los recuerdos y las antiguas emociones, nuevas pepitas de oro. El valor y sus manifestaciones, así como la cobardía y las suyas –no siempre las fronteras entre uno y otra están claras–, siempre me interesaron mucho, en la vida, en el cine o en los libros; y en ese sentido, la novela que el lector tiene ahora en sus manos construye una historia ejemplar donde el héroe, que al principio no lo es en absoluto, trazará su odisea con el único objetivo de deshacer un acto de cobardía que lo llevó a ganarse el desprecio de sus compañeros de armas y de la mujer que lo amaba, o lo ama. Esta no es, por tanto, una simple y excelente novela de aventuras, sino que es también la historia de un cobarde teórico: una tesis sobre la culpa, la lealtad, el heroísmo y la redención. Por eso, superando los siglos y las modas, Las cuatro plumas sigue siendo un clásico que merece ser rescatado para vivir con fuerza renovada, a la luz de los mundos nuevos, entre los lectores inteligentes de hoy.