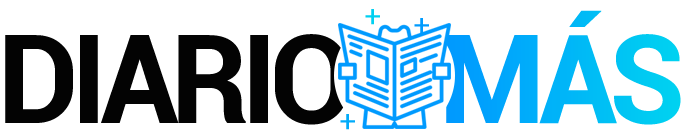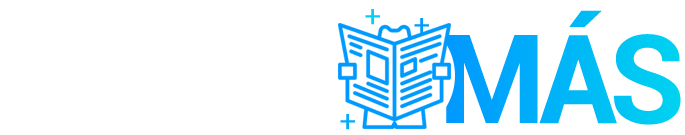Largo viaje de un día hacia la noche: un clásico del siglo XX que regresa para poner distancia con sus espectadores
Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O’Neill. Elenco: Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz. Escenografía y vestuario: Graciela Galán. Lu...
Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O’Neill. Elenco: Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz. Escenografía y vestuario: Graciela Galán. Luces: Jorge Pastorino. Música original y sonido: Carmen Baliero. Dirección: Luciano Suardi. Duración: 110 minutos. Sala: Casacuberta del Teatro San Martín, Corrientes 1530. Funciones: miércoles a domingos, a las 20.30. Nuestra opinión: buena.
No es la primera vez que Largo viaje de un día hacia la noche (Long Day’s Journey into Night) se hace en Buenos Aires. La puesta más recordada, por quienes tuvieron la oportunidad de verla, fue la dirigida por Jorge Petraglia, en 1976, con Inda Ledesma y Carlos Muñoz. En 1999 la interpretaron Norma Aleandro y Alfredo Alcón, dirigidos por Miguel Cavia, y en 2010, en el Regio, el director fue Villanueva Cosse, con Claudia Lapacó y Daniel Fanego. Seis años después, para Teatrísimo, el ciclo de semimontados en el Regina, con versión y dirección de Jorge Azurmendi, la pareja protagónica la formaron Víctor Laplace y Selva Alemán, la misma actriz que ahora se presenta junto con Arturo Puig en el teatro San Martín.
Tampoco obviamente es la primera vez que esta muy querida y prestigiosa pareja de artistas se encuentra en el escenario para disfrutar la interpretación de sus autores preferidos, los dramaturgos del realismo social y psicológico estadounidense. Con el director Luciano Suardi, con quien ahora repiten, trabajaron en 2006 en ¿Quién le tema a Virginia Woolf?, el clásico de Edward Albee, y una década antes, con dirección de Carlos Rivas, en Cristales rotos, de Arthur Miller.
Estos son solo algunos datos citados con el fin de dejar en claro que esta puesta de, quizás, la más importante obra de Eugene O’Neill (Premio Nobel 1936 y uno de los pilares del drama social contemporáneo, junto con Henrik Ibsen, su admirado August Strindberg y Tennessee Williams, entre otros) está en manos de un grupo muy experimentado y conocedor de estas poéticas.
La pregunta incómoda -pero relevante- ante un clásico es ¿por qué hacer esta obra hoy? ¿hay una relectura, mirada, apropiación de cada época? ¿o lo que importa es volver a recorrer ese texto especial, incluso canónico? Una pregunta que fundamentalmente se hará cada director al asumir la responsabilidad de ponerse sobre los hombros un título consagrado, un texto precioso en los detalles, que puede ser leído como una novela en la que toda una vida queda apretada en el puño de un solo día, desde la mañana hasta la medianoche.
Una familia, los Tyrone, en su casa de veraneo, en 1912, frente al mar neblinoso y desde donde se escucha el sonar agorero de la sirena del faro. No hay duda de que se aman pero la vida es complicada, no todo resulta en la tierra prometida y los sueños no se cumplen: James, el padre, es un actor de cierta fama que empujó a la familia a vivir de gira en gira, bebe whisky en abundancia y retacea los gastos; Mary, su mujer desde hace 35 años, es adicta a la morfina, y sus hijos Jamie, el mayor — actor por mandato paterno, odia su profesión, se refugia en el alcohol y los prostíbulos — y Edmund, poeta talentoso, viajero, enfermo de tuberculosis y personaje claramente identificado con el autor: Largo viaje… es, en carne viva, una obra autobiográfica. En la dedicatoria a su esposa Carlotta Monterey, O’Neill dice que esta obra le permitió enfrentarse con sus muertos, “con profunda piedad, comprensión y perdón para con todos los atormentados Tyrone”.
Todo es imaginable desde el principio, no hay ningún indicio de estar a las vísperas de cambios esperanzadores sino del derrumbe. La obra se encargará a lo largo de los cuatro actos o momentos en que está organizada (posdesayuno, almuerzo, atardecer, medianoche) de ir reponiendo información, de conocer el pasado y sus heridas nunca cerradas. Durante ese intensísimo día, estos personajes vuelven una y otra vez sobre cada trauma, impotentes de encauzar sin reproches una rutina.
El gran escenario, con sus desniveles, de la Casacuberta se organiza en varios espacios de “estar” con sillones y mesa. En el centro, una importante escalera por la que suben y bajan los personajes hacia los dormitorios y, en especial, Mary cuando quiere escapar a la vigilancia de la familia. En los extremos, las salidas a la cocina y al jardín, y de fondo, enormes ventanales a través de los que la luz, o su ausencia, marca el paso de las horas. La escenografía de Graciela Galán es bella pero distante, aleja a los espectadores del palpitar de los intérpretes, de su apasionamiento y su melancolía. La observación panorámica y no la cercanía a los matices de conducta, a la respiración de los personajes son decisiones de dirección y como tales, con sus fundamentos (como lo fue, por ejemplo, la de Ricardo Bartís este año en La gesta heroica al convertir la sala mayor del teatro Cervantes en un espacio del off) pero desde la platea habría llegado más caliente que tibio lo que pasaba en escena.
En las casi dos horas de obra, el Edmund de Lautaro Delgado Tymruk es quien más dialoga con este presente, por su estilo de actuación, por lo que dice en cada movimiento, por su profundidad sin ostentación, seguido por Diego Gentile, como Jamie. La escena hacia el final entre los dos es uno de los momentos más altos de la obra. Hay otros también de mucha “verdad”: cuando el padre borracho confiesa la frustración por haber tenido suerte con una obra taquillera que tapó su entrada al teatro shakesperiano; cuando la madre charla con Cathleen, la mucama (Julia Gárriz), y muestra otro costado menos etéreo y fantasmal, más colorido, con otro grosor. Tanto Puig como, sobre todo, Alemán oscilan entre momentos de más juego y fluidez y otros más planos y previsibles pero que seguramente irán moldeando porque es visible que aman a sus personajes. En otro registro de actuación, contrastante con el resto, se mueve, por su parte, Gárriz.
En cualquier caso, esta obra es otra oportunidad para visitar a O’Neill y corroborar que las familias disfuncionales han sido desde siempre uno de los motores del teatro.