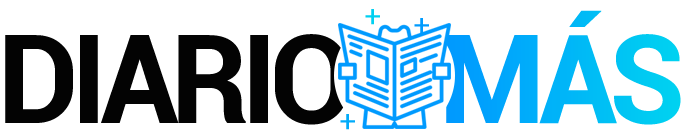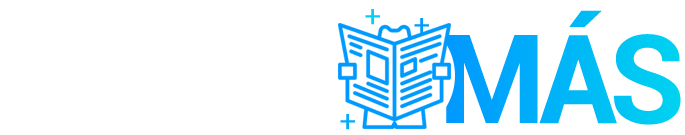Paisajes interiores. Los conjuros benignos de la memoria
Hay un chico de pantalones cortos, pelo prolijo (casi a la gomina) y anteojos. Aunque está de espaldas sé que usa lentes porque no puede estar un minuto sin ellos. También sé que tiene una bizq...
Hay un chico de pantalones cortos, pelo prolijo (casi a la gomina) y anteojos. Aunque está de espaldas sé que usa lentes porque no puede estar un minuto sin ellos. También sé que tiene una bizquera de la que sus padres nunca se ocuparon seriamente, y que él aprendió a dominar mirando a los ojos de forma tal que la mirada del otro vaya al ojo correcto. Yo nunca se la noté salvo en alguna fotografía.
El teléfono del viento. Comunicarse con los que ya no están
Está sosteniendo la parte trasera de una bicicleta en la que va sentado otro chico que claramente no sabe andar y pedalea con torpeza. Desde atrás le va manteniendo el equilibrio al principiante, hasta que finalmente lo suelta y alza los brazos festejando, mientras la bici se pierde bamboleándose por una calle de Olivos. El niño que empuja la bicicleta es mi papá. Y está feliz.
En la misma cuadra de su infancia, a pasos de la quinta presidencial de Olivos, vivía un psiquiatra con su mujer y un hijo al que llamaremos Marito. Había nacido con una enfermedad que mi padre nunca supo precisar, pero que lo hacía moverse con dificultad, tanto que era sinónimo de burla para otros chicos del barrio. Mi padre, apenas unos años mayor, muy en su estilo, lo adoptó inmediatamente y se encargó de defenderlo, e incluso golpear (llegado el caso) a quien se metiese con él. Por supuesto, como lo hizo después conmigo y con muchas de mis amigas, se propuso un día enseñarle a andar en bicicleta. Y lo logró.
Estoy parada en el MoMA de Nueva York frente a una de las pinturas favoritas de mi madre. Tiene ese aire misterioso que me gusta encontrar a veces, la escucho decir, aunque no está ahí conmigo. Supongo que tiene que ver con el rostro de la mujer de vestido rosa que no podemos ver. Se encuentra de espaldas a nosotros en una posición de aparente reposo, aunque con el torso levantado y extrañamente alerta, y una mano agarrándose al pasto seco.
Tampoco podemos saber por qué en ese día de verano mira hacia la casa que está tan lejos, casi inaccesible arriba de una colina. La primera vez que vi el cuadro me imaginé que algo había pasado en esa casa.
Años después de que mi madre me mostrara la obra por primera vez en alguno de sus libros de arte, me enteraré de que la mujer del cuadro se llamaba Anna Christina Olson, vecina del pintor Andrew Wyeth en Cushing, en el estado costero de Maine, Estados Unidos, donde él solía pasar sus veranos.
Junto a su hermano, Alvaro Olson, fue protagonista de muchas de las obras de Wyeth entre 1948 y 1968. Desde pequeña Anna Christina sufría una enfermedad muscular degenerativa que le impedía caminar. Sin embargo, se empecinó en no usar silla de ruedas y supo desplazarse arrastrándose por el campo, como el día en que Wyeth decide retratarla. “El desafío para mí –dirá Wyeth– fue hacerle justicia a su extraordinaria conquista dentro de una vida que para muchos carecería de esperanza”. Christina dirá que ver la pintura de “Andy” siempre la transportaría a ese lugar y la haría feliz.
La casa gris de allá arriba es la casa de los Olson. Grandes ventanas “como unos gigantescos ojos”, según palabras del propio Wyeth, dejaban filtrar una luz perfecta para pintar, tanto que la familia lo dejó tener allí, en una de las habitaciones, su estudio. Así es El mundo de Christina, un título cortesía de Beth, la esposa del artista. Beth también serviría como modelo para el torso de Christina. Muchos de los miles de aficionados al arte que pasan frente a la obra concluyen que es un paisaje interior antes que un retrato.
En 1969, cuando Christina muere, es enterrada junto a su hermano en el cementerio a espaldas de la casa, sitio en el que muchos años después el propio Wyeth pidió ser enterrado.
Un día, de la nada, mi padre ya viejo y con la cabeza que empezaba a fallar, decidió contarme la historia de Marito. Mientras lo hacía le caían lágrimas pesadas por las mejillas. Decía estar lleno de culpas. Había crecido con él, pero cuando llegó el tiempo de las mujeres y las novias, concluyó tantos años después, Marito debe haberse dado cuenta de que había una parte del mundo que no iba a tener. El final de Marito es triste y mi padre apenas puede pronunciarlo. Pero por esas funciones protectoras de la memoria vuelve a esa calle de Olivos de su niñez y a ese día que Marito pudo andar en bicicleta. Solo, eh, sin que lo empuje.