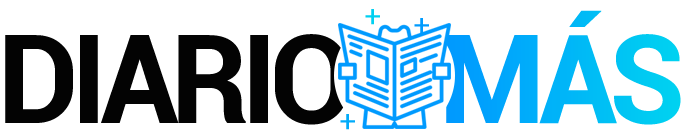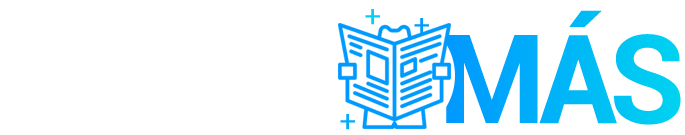En política, ¿se hace lo que se puede o lo que se debe?
El 17 de abril presencié en el Teatro Real de Madrid una nueva puesta de la ópera Nixon en China, de John Adams. La mañana del 21 de febrero de 1972 Richard Nixon bajó la escalerilla del Air Fo...
El 17 de abril presencié en el Teatro Real de Madrid una nueva puesta de la ópera Nixon en China, de John Adams. La mañana del 21 de febrero de 1972 Richard Nixon bajó la escalerilla del Air Force One que lo trasladó hasta Pekín. Durante varios meses Henry Kissinger había preparado meticulosamente el viaje. La cuestión no era fácil porque un furioso anticomunista como Nixon se encontraría con el hombre que venía de poner en marcha una purga feroz: la Revolución Cultural. Se enfrentaban dos idealistas. En una reciente entrevista que le hizo The Economist, Kissinger incorpora un matiz: “Es interesante que Mao, sin duda el líder más ideológico que conocí, fue también implacable al aplicar principios estabilizadores cuando beneficiaban a China”. Este diálogo entre enemigos apuntaba a frenar a la Unión Soviética, con la que ambos países tenían problemas, y es considerado un hito del realismo político.
Aquel día, al bajar del avión, lo estaba esperando con la mano tendida Chou En-Lai, un hombre de una inteligencia superior. Pat, la mujer de Nixon, vestida con un emblemático tapado rojo, observaba la escena, sobrecogida. El compositor John Adams, que acababa de cumplir 25 años, vio aquel espectáculo en un pequeño televisor en blanco y negro, en Oakland, donde trabajaba como estibador portuario. El acontecimiento tuvo casi tanto rating como la llegada del hombre a la Luna. Adams no podía imaginar entonces que 15 años después estrenaría en el gran teatro de Houston la ópera que versaría sobre aquella memorable visita.
En el primer acto se observa esa impactante llegada a Pekín. En el segundo, la mítica reunión de Nixon con un Mao enfermo, en silla de ruedas, que ante cada planteo concreto respondía: “Soy un filósofo, no trato estos temas. Deje que Chou y Kissinger discutan esto”. En el tercero hay una reflexión introspectiva de los personajes a la luz de una pregunta inquietante que se formula Chou En-Lai: “De todo cuanto hemos hecho, ¿qué fue realmente bueno?”.
Esa pregunta de Chou En-Lai resuena en torno al dilema entre idealismo y realismo. La traducción filosófica de esta disyuntiva se plasma en dos bandos bien delimitados: Kant y sus principios, de un lado, y Maquiavelo y su cinismo para la obtención y conservación del poder, del otro. En 1919 Max Weber intentó una síntesis en su ensayo La política como vocación, en el que sostiene que el buen político debe compaginar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Kissinger, a quien siempre se lo asoció con la realpolitik, no termina su entrevista con una cita de Maquiavelo, sino con una de Kant. Paradojas. Más: cuando los periodistas le preguntan si el mundo debería ser hoy más realista, adopta una posición matizada: responde negativamente, aclarando que debería haber una búsqueda de límites. Son los límites que no tuvo el brasileño Lula en su reciente encuentro con Xi Jinping y, menos aún, en su vergonzoso sesgo prorruso frente a la invasión a Ucrania. ¿Hasta qué punto es válido comerciar con un régimen que viola los derechos humanos o que infringe normas internacionales? Y pensando en límites inversos para los idealistas: ¿hasta qué punto es válido, por defender a rajatabla el medio ambiente, rechazar la minería cuando eso disminuye los puestos de trabajo y redunda en hambre para un pueblo?
Esta polémica es particularmente fecunda cuando la aplicamos a la realidad política argentina. El peronismo siempre ha estado ligado al realismo político. Sobran ejemplos sobre su plasticidad de medusa: el acuerdo secreto entre Perón y Frondizi, el apoyo asordinado al golpe de Onganía, el guiño de Perón a los montoneros, el golpe blando a Fernando de la Rúa, el auspicio de Duhalde a Kirchner o la fórmula de diseño que unió a Alberto y Cristina. Todos estos operativos, que en un principio parecieron eficaces, a la larga resultaron catastróficos. El radicalismo ha sido intermitente. Al principio se inscribió en el idealismo: no por nada el lema de Leandro Alem era: “Que se rompa, pero que no se doble”. Ni hablar de 1983 y la epopeya del Juicio a las Juntas Militares, contra todo el mainstream de la época. Sin embargo, Hipólito Yrigoyen primero, al coagularse con la Iglesia y los militares, y algunos gestos demasiados pragmáticos de Raúl Alfonsín, después, parecen mestizar esta adscripción.
Dentro de Pro se traza una línea divisoria. El grupo de “palomas” es más bien realista, en el sentido de que propone acuerdos de gobernabilidad sin que importe demasiado si los interlocutores son sindicalistas con legajos dudosos, empresarios que viven del Estado o políticos sin credenciales republicanas. Parten de la aceptación de que no podrían vencerlos y por eso prefieren asociarse a ellos. Se resignan a la patria extorsionadora y archivan las utopías. El fin justificaría los medios. Los “halcones”, al revés, se concentran en un repertorio de valores. Pero su argumento no es solo ético, sino también práctico: transar con los que defienden el corporativismo y los mercados regulados, desde su perspectiva, no haría sino consolidar el statu quo. ¿Qué incentivo tendría un empresario emprendedor al ver que el poder negocia con los que quieren cazar en el zoológico? La experiencia parecería darle la razón a este segundo grupo. En medio de la cuarentena, Rodríguez Larreta integró con Fernández y Kicillof el “trío pandemia”: todo parecía armónico, casi idílico, hasta que los kirchneristas dieron un artero zarpazo sobre fondos que correspondían a la ciudad de Buenos Aires, poniendo en evidencia la ingenuidad de confiar en gente poco confiable.
Pero aquí Max Weber vuelve a terciar en la controversia: no todo acuerdismo es malo de por sí. Del mismo modo que el viaje de Nixon a China fue ordenador en su momento, en la Argentina actual existen entendimientos indispensables. Si pensamos que en 2001 explotó el sistema de partidos y que tardó casi tres lustros en reorganizarse, no podemos cometer el error de tirar a la basura esa construcción que confirió cierta estabilidad a nuestro mapa político. La puja interna en los partidos es democrática y enriquecedora, pero es necesario algún tipo de consenso para que se preserven las costuras que le dan unidad. Ese realismo, esa ética de la responsabilidad sí es útil.
Pero otra cosa muy distinta es alentar un vínculo político con facinerosos que ensucian y trafican la patria. Hay una anécdota interesante: hace unos años se recibió una pista de dónde podían estar los cuadros robados al Museo de Bellas Artes en la Navidad de 1980, obras valiosas de grandes impresionistas, y se pidió una suerte de recompensa por la información. ¿Podía el Estado, con el objetivo de recuperar las obras, quedar manchado al entablar tratativas con reducidores, cómplices o ladrones? Una segunda anécdota, no menos ilustrativa, la contó recientemente Patricia Bullrich en una entrevista y constituye un rico contraejemplo del histórico “realismo” peronista. Ella fue testigo de una escena mientras se producía la asonada de Seineldín, con todo el país en vilo: un grupo de políticos “realistas” (medrosos, para decirlo sin pelos en la lengua), encabezados por José Luis Manzano, fue a decirle a Carlos Menem que tenían abierta una vía de negociación con los golpistas, a lo que el presidente respondió con una orden tajante al jefe militar: “Avancen, la democracia no se negocia”. Predominó Kant. El miedo paraliza; la audacia, construye. Aplicando la sugerencia casi póstuma de Kissinger, podríamos cifrar una alerta: quien en nombre del realismo renuncia de antemano a todo ideal se condena a perder primero los ideales y luego la realidad.