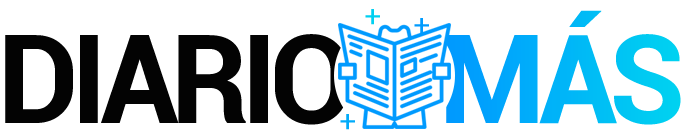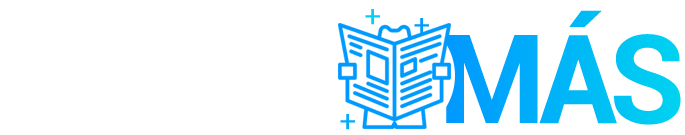Kurth, el impostor. Desertó del ejército nazi, armó su taller Recoleta y vivió 50 años falsificando obras de arte
Falsificó grandes obras de arte, mobiliario antiguo, elegantes botellas de vino francés y hasta monedas de plata del Alto Perú. Llegó a tener un petit hotel en Recoleta que funcionaba como loca...
Falsificó grandes obras de arte, mobiliario antiguo, elegantes botellas de vino francés y hasta monedas de plata del Alto Perú. Llegó a tener un petit hotel en Recoleta que funcionaba como local y taller, y un equipo de tres jóvenes artistas que trabajaban para él, replicando a la perfección pinturas, grabados, dibujos. Y todo esto lo logró sin que nadie, o casi nadie, lo notara.
Kurth Walheimer tuvo una vida si no deslumbrante, al menos llamativa. Con tan solo 15 años se convirtió en desertor del ejército nazi y huyó a la Argentina. Aquí dedicó su vida a la falsificación y también fue testigo del contrabando de arte europeo que traían los nazis al país. El arqueólogo y ensayista Daniel Schávelzon, director del Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, lo entrevistó durante cinco años. Como resultado de sus encuentros escribió su último libro, La historia de Kurth falsificador (Planeta, 2023), en donde se aleja de las estructuras de su disciplina para adentrarse en el género de la novela histórica. “Es una historia muy porteña. Pese a ser inmigrante, Kurth llegó a convertirse en clásico porteño chanta, engañador, eso que hoy parece tan común”, dice hoy a LA NACION.
−¿Cómo llegó a este personaje?
−De absoluta casualidad, viste cómo son las cosas a veces. Me lo encontré en un geriátrico al que yo iba muy seguido porque tenía a un familiar. Hablaba con uno, con otro, y me encontré con un viejo que me empezó a preguntar cosas. Era 2005. Al principio charlábamos. Yo había sacado un libro sobre cuando los norteamericanos desclasificaron los documentos de la Segunda Guerra Mundial. Todo está en Internet. Está todo el tema del tráfico y del robo de arte, la falsificación en la Argentina... Hay miles de páginas, miles. Están todos los personajes argentinos a los que Estados Unidos les leía los telegramas, las cartas, le escuchaba el teléfono. Yo le conté y le mostré cosas, era parte de la charla. Y se asustó, pensó que el próximo escrachado sería él. Entonces, una vez me dijo: “Mirá, te voy a contar una historia. Te voy a contar todo porque... o te lo cuento yo o lo va a contar otro”. Me contó que había sido falsificador. Fue una sorpresa. Yo había conocido a otros falsificadores, pero este tenía una historia detrás muy interesante.
−¿Qué tenía él de especial?
−Hay muchos motivos por los cuales una persona se dedica a falsificar. Muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, han publicado sus autobiografías hasta con fotos, contando con orgullo el haber engañado a la sociedad. Dicen: “Yo les tomé el pelo a todos. Yo hice quedar mal a los peritos”. Los motiva la soberbia. Pero este tipo en realidad es un tipo que lo hacía porque era lo único que sabía hacer. Lo hizo como un trabajo, manteniendo el perfil bajo. Nunca salió a pasear en Mercedes Benz, aunque pudiera comprarlo. Es decir, era un tipo de familia, de barrio, que vivía en una casita, aunque ganara buen dinero. Le salió bien: trabajó 50 años sin que nadie lo supiera, y si alguno lo supo se calló la boca, digamos, o lo usó. Nunca fue preso ni nada.
−¿Cómo puede estar seguro de que le contó la verdad?
−Yo empiezo el libro preguntando: “¿Cómo le puedo creer a un falsificador?”. Pude confirmar algunas cosas, otras no. Encontré algunos de los muebles y las obras de arte que él y su equipo hicieron. También encontré fotografías en catálogos. Hasta encontré una obra intervenida por él en un museo.
De la guerra al contrabando de arte nazi en el puerto porteñoKurth Walheimer en realidad no se llama Kurth. Seguramente su nombre original era parecido a este, que grabó en su falso documento de identidad argentino. A Schávelzon le dijo que originalmente se llamaba Kurt, sin la “h” final, y que su apellido se escribía distinto. Nació en un suburbio rural de Berlín en 1930, en el seno de una familia humilde. Su abuelo había sido un importante ebanista. Su padre aprendió todos los secretos del oficio, pero tuvo que abandonarlo tras perder una pierna en la Primera Guerra Mundial. Quedaron en la ruina.
Kurth tenía 15 años cuando formó parte de la juventud hitleriana. “Lo mandaron al frente cuando los rusos estaban tomando Berlín. Le pusieron un rifle y lo mandaron a pelear. Y el pibe se horrorizó con las muertes, la destrucción, los bombardeos, y consiguió escaparse”, resume Schávelzon. Walheimer le contó que corrió tres días, que solo se detuvo para dormir y para comer. Se alimentaba con la comida que robaba a los cadáveres que encontraba en el camino. Así llegó a la frontera con Francia. Poco después, el capitán de un barco de contrabandistas le ofreció un pasaje a América a cambio de sus servicios en limpieza y cocina. Así llegó a la Argentina.
No sabía español, ni siquiera había empezado la secundaria. Solo consiguió trabajo en el puerto, como estibador, haciendo carga y descarga de mercadería. “Él dormía ahí, entre las bolsas. Una noche vio que había un galpón donde, al revés que en los demás, se trabajaba solo de noche. Se dio cuenta de que ahí había alguna matufia. Un día vio llegar en un coche grande al jefe del lugar, un señorito muy bien vestido, y se acercó a pedirle trabajo, pero lo frenaron unos guardaespaldas y le pegaron. Él los maldice en alemán y el jefe reacciona: ‘¿Sabés hablar alemán?’. ‘Sí', le contesta. ‘¿Qué más sabés hacer?’. Cómo él venía de una familia de ebanistas, dijo que sabía trabajar la madera. Lo contrataron”.
−¿Qué era específicamente lo que hacían ahí?
−Algo que se hizo en la Argentina durante mucho tiempo: truchar obras robadas de Europa. Todo lo que robaron los nazis (y lo que robaron después) se traficaba, y gran parte pasaba por el país. La Argentina fue usada para triangular obras de arte. Y si, por ejemplo, llegaba una mesa de un palacio a la que se le había roto una pata, falsificaban la pata. Si llegaba una escultura que le faltaba un brazo, la cortaban por la mitad y la vendían como un busto. No eran falsificaciones lo que hacían, sino truchadas. Ahí aprendió el oficio de truchar cosas para que parezcan antiguas.
Kurth le contó a Schávelzon algunos de los trucos que utilizaban en el taller para hacer que la pata nueva de un mueble o el marco nuevo de una obra de arte parecieran antiguas. “Incluso criaban los bichos que le hacen los agujeritos a la madera antigua, y luego los ponían sobre las falsificaciones para darles apariencia avejentada”, detalla el arqueólogo.
En un principio, luego de la muerte del falsificador, en 2012, el arqueólogo utilizó su testimonio como puntapié para su investigación sobre el tráfico de arte durante el nazismo en la Argentina, hoy reunida en su libro El silencio es oro (Ediciones Olmo). Pero años después decidió escribir la historia completa del hombre en un formato de estilo literario. “Él me dijo: ‘Si en Internet van a escribir mi historia, prefiero que la escribas vos’. Por eso me la contaba, para que se supiera su versión de la historia”, dice.
Bigotes y nombres falsos y un truco que fallóAños después, el galpón cerró. Schávelzon asegura que el cierre coincidió con el fin del gobierno de Perón y el consecuente cese de la protección estatal del que gozaba este sistema. Fue entonces que Kurth decidió abrir su propio negocio: un local dedicado exclusivamente a las obras de arte y a los muebles falsos, ubicado a metros de Juncal y Libertad, pero cerrado al público.
“Todo empezó porque su novia, que era costurera y hacía ajuares para los casamientos de la aristocracia, un día le contó que estuvo en una casa gigantesca, monstruosamente grande, y que la señora que vivía ahí coleccionaba sillas antiguas. Y entonces a él se le ocurrió venderle. Se disfrazó de gran estanciero y fue a la casa de la mujer con un montón de libros de muebles franceses históricos, y le preguntó cuales le gustaría tener. Anotó todo y, después de un tiempo, cada mes caía con una: ‘Te conseguí la silla que necesitabas’. Se las iba haciendo. Ahí se dio cuenta de que tenía una profesión”, cuenta Schávelzon.
A lo largo de sus 50 años estafando clientes (de 1945 hasta 1995), su clave para no ser descubierto siempre fue mantener un perfil extremadamente bajo. El autor de su biografía cuenta que el hombre no se hacía presente en las fiestas de gala de presentación de los cuadros y que tampoco manejaba un auto costo ni veraneaba en un balneario de lujo. Vivía en una casa modesta en Caballito y pasaba los veranos junto a su mujer y sus dos hijos en Las Toninas.
Él se dedicaba más que nada a la falsificación de muebles. Como no sabía pintar, contrató a un par de artistas jóvenes para que trabajaran con él. Entre los artistas que falsificaron hubo algunos argentinos, como Antonio Berni y Xul Solar. Pero, según destaca el autor del libro, no pudo hacer un listado de todos los artistas falsificados, ya que Walheimer era reticente para dar nombres.
A sus seres queridos les decía que trabajaba como ebanista y que tenía un taller. Mientras que a sus clientes −mayormente casas de antigüedades y coleccionistas− no les revelaba su identidad. Usaba distintos nombres, distintas vestimentas y hasta bigotes falsos, y se hacía pasar por representante de diferentes locales de antigüedades europeos. En una ocasión, llegó a falsificar ejemplares de un vino francés que costaba 500 dólares la botella. Simplemente copió la etiqueta, consiguió botellas parecidas con otro vino en su interior, y vendió el producto haciéndose pasar por un importador de vinos franceses.
Según Schávelzon, hay varios objetos fabricados o modificados por Walheimer que hoy dan vueltas por anticuarios porteños. Él ha encontrado varios muebles de tocador, escritorios, un asiento pseudo medieval con una inscripción en latín mal escrita y también un trono de madera que es la copia exacta de uno expuesto en el Louvre. “Él me habló en un momento de un tipo de muebles que había empezado a hacer en una época, los cuales todos en la parte de abajo tienen un trabajo en la madera que no existía en el siglo XII o XIII en Europa. Es decir, tienen, como toda obra de arte, la mano del artista. Por más que lo disimules, un técnico encuentra que es falso. Yo encontré detalles que muestran la mano de este tipo y les pude sacar foto”, asegura.
Algunos de los objetos creados en el taller de Walheimer llegaron a museos porteños. Uno todavía está exhibido en el Museo Larreta. Se trata de un retablo antiguo de madera que originalmente fue parte de la fachada de una iglesia española, el cual Walheimer intervino cuando trabajaba en el galpón del puerto de Buenos Aires. Originalmente, la obra medía más de seis metros, porque por debajo del retablo tallado con la vida de Cristo colgaban dos grandes puertas de madera. “Se exhibió en el 45 en el Museo de Arte Decorativo como talla en madera, pero no se vendió. Entonces, para que valiera más, él le cortó las puertas y a la talla original la pintó: le hizo dorado a la hoja y le agregó pintura de colores. Y eso lo compró el gobierno para el Museo Larreta”, cuenta.
−En tantos años estafando clientes, ¿nunca tuvo conflictos?
−Tuvo un conflicto legal con alguien que le compró un cuadro supuestamente europeo y cuando quiso revenderlo se dio cuenta de que era falso. El hombre consiguió un abogado que se metió en la cabeza encontrar a Kurth y lo encontró. Pero él consiguió un abogado que embarró la cancha: llenó la causa de papeles, traducciones... Como el cuadro era europeo, pedía documentación a Europa. El abogado le había dicho: “El día que la causa tenga mil hojas, ningún juez la va a leer”. Y así fue: pasaron no sé cuantos años y un día el querellante desapareció. Otra vez lo descubrió un comisario de dictadura y lo apretó para que le decorara gratis la casa. Entonces él se la llenó de porquería, todo lo que no podía vender.
−¿Él le contaba su vida, la falsificación, con orgullo? ¿Sin culpa?
−Sí, absolutamente. Con orgullo, pero no con orgullo omnipotente, sino con modestia. Decía: “Es mi trabajo, es lo que supe hacer y de lo que viví toda la vida”. Nunca lo contaba con culpa, jamás, lo que a uno le llama la atención. Yo no me quería pelear tampoco. Él decía que era un trabajo honrado porque no falsificaba dinero, ni escrituras ni documentos. Tenía algo que tenían algunos ladrones de su época, que es que tenía códigos. Existía en ese mundo. Había cosas que no se hacían.
Schávelzon entrevistó al viejo falsificador de forma esporádica entre 2005 y 2010. Dejó de hacerlo porque el hombre sufría de alzheimer y era cada vez más difícil entablar una conversación con él. Al final, iba olvidando los detalles de su vida y confundía a su entrevistador con su propio hijo. Walheimer falleció en 2012, a los 82 años.